LA CRÍTICA
EN LA ÉPOCA DEL ARTE TRANSFINITO
Vicente Jarque
INTRODUCCIÓN
La crisis de la crítica literaria y, por lo demás, probablemente también la de la entera crítica de arte, incluso en particular la musical, no es un mero asunto de insuficiencia de los especialistas. Remite al estado general de la existencia del presente. Por una parte, se ha desintegrado cualquier poder confirmado de la tradición sobre el que la crítica, siquiera sea en términos de contradicción, podía formarse. Por otra, el sentimiento dominante de impotencia de los individuos paraliza aquellos impulsos que podrían prestar a la crítica su energía. La gran crítica sólo es pensable como momento integral de corrientes espirituales a las que ayuda o contradice, y que extraen su propia fuerza de las tendencias sociales. Frente a un estado de la conciencia a la vez desorganizado y epigonal, la crítica carece de la posibilidad objetiva de inserción”. Esto es lo que escribía Adorno en 1953, y lo que más llama la atención en estas líneas es el hecho de que puedan seguir valiéndonos, más de cincuenta y tantos años después, para describir una situación como la nuestra, que tan novedosa nos parece a veces.
En efecto, existe un consenso bastante generalizado acerca de la incierta situación por la que atraviesa la crítica de arte. Tal vez sea James Elkins quien mejor y más persuasivamente lo ha expuesto en tiempos recientes. Su repaso de las distintas y bien heterogéneas formas que adopta la crítica en el presente, desde el ensayismo de catálogo a la crítica poética, pasando por neoacademisismo à la October, la dispersión de los visual studies, las orientaciones neocon, la crítica filosófica y la descriptiva, puede ser discutible en algunos de sus puntos, pero en conjunto nos ofrece un panorama bastante completo de un pluralismo que no oculta el profundo desorden sobre el que se erige.
Esto, sin embargo, podría entenderse como un fenómeno en perfecta correspondencia con la situación de las artes mismas. Con independencia del valor que atribuyamos al pensamiento estético de Arthur C. Danto -que no debería ser poco, dadas las circunstancias,- sí parece acertado su diagnóstico en el sentido de que hoy día cualquier cosa –al menos en principio, claro está- puede ser arte. O bien, en palabras de Adorno: “el arte ha franqueado las puertas de la infinitud”. O, dicho de otro modo, el arte de nuestros días carece de límites, tanto externos como internos. Ahora bien, en este contexto “desorganizado” (por una parte) y “epigonal” (por otra) ¿cómo podría la crítica definirse o delimitarse a sí misma? Si no contamos ya ni con la autoridad reconocida de una tradición, ni siquiera de la larga tradición de las vanguardias, y si las “corrientes espirituales” en las que la crítica podría insertarse, apoyarse y ganar fuerza se caracterizan por un desorden global sin precedentes ¿qué posibilidades restarían para la configuración de una “gran crítica” en el presente?
Lo que viene a continuación no debe entenderse como una teoría de la crítica, ni siquiera como el esbozo de sus principios. Se trata más bien de un conjunto de reflexiones en torno a la práctica de la crítica en ese marco. Son reflexiones tentativas, esbozos de una teoría que nunca tendrá lugar.
UNA PRÁCTICA SIN TEORÍA
Si tomamos como punto de partida razonable la idea de que en la crítica de arte se entreveran cuatro operaciones, a saber, una descripción (de un encuentro con una obra o un conjunto de obras de arte), una evaluación (el momento específico del juicio valorativo), una interpretación (en donde se aventura un sentido) y una expresión (de una preferencia o gusto personal), entenderemos que el peso recaiga, en principio, sobre la operación propiamente evaluativa, que de alguna manera tendría que atravesar las restantes.
Se supone –correctamente- que la crítica en general es un asunto de discriminación, de evaluación, de juicio. Se supone, por tanto, que el crítico de arte debe ejercer su tarea en posesión de algunos criterios en función de los cuales determinar la validez o incluso la excelencia de una obra (o de un conjunto de obras, si se trata de una exposición). Parece, en efecto, que la idea de un crítico sin criterios sería una contradicción en los términos. No obstante, la realidad es que, cuando se le pide a un crítico que revele o formule esos criterios, lo más habitual es que se nos responda con lugares comunes eventualmente contradictorios, o bien con generalidades ideológicas más o menos vagas. O, con la mayor frecuencia, con ambos tipos de registros a la vez. Entre los primeros podemos contar con la originalidad de la obra o su correcta inserción en una orientación conocida, el riesgo asumido (mejor o peor resuelto), su coherencia interna, su sencillez o complejidad, su potencia o intensidad, o su delicadeza formal o su nivel de compromiso con los fines de la justicia. En cuanto a las generalidades, tienen que ver, desde luego, con la visión del mundo del crítico, tanto como con su concepto del arte. O mejor, con la situación específica de las artes plásticas (o de la literatura, o de las artes escénicas, o de la música, etc.), puesto que, se diría, ya sería mucho pedirle que fuese capaz de formular un concepto o definición taxativa de lo que es el arte en general, de su lugar en la cultura y de la encrucijada por la que atraviesa en el presente.
Estas consideraciones no deben entenderse en los términos de una mirada de desprecio respecto a la capacidad del crítico para desempeñar su tarea. Todo lo contrario: lo que puede deducirse de ellas es la enorme dificultad de la misma, y, si acaso, la condescendencia con que habría que contemplar sus esfuerzos, salvo cuando se revelan meramente venales o demasiado rutinarios. De hecho, y dejando a un lado el asunto de la venalidad, de la que no se libra ningún ámbito de la cultura, la rutina debería ser considerada como algo particularmente impropio de la crítica de arte, al menos cuando de lo que se trata es de las artes visuales. Puesto que mantener una rutina implica seguir un patrón, y eso es justo lo que objetivamente ha dejado de existir en este marco.

De hecho, las fuentes de esos criterios pueden todavía indicarse en términos generales. Lo que sucede es que lo que de ellas mana tampoco está demasiado claro. Para empezar, habría que tomar nota de todo lo que afecta a la experiencia individual del crítico. En efecto, la crítica de arte no es una disciplina académica normal, que sirviese como instancia de control de cara a la consecución de una relativa homogeneidad de los saberes de sus practicantes. Hay en la crítica de arte un punto esencial de autodidactismo. Por así decir, cada crítico de arte se tiene que construir su propio currículum como crítico con bastante peculiar liberalidad y con mucho de azar. Enrico Crispolti se ha referido a ello de manera elegante (por así decir) hablando de la necesaria “autoformatividad” de la crítica y, por ende, del crítico de arte. En cualquier caso, es indudable que (por mucho que suela olvidarse) el crítico parte de la experiencia artística e histórica que le corresponde y, al menos en este punto, la subjetividad y/o el relativismo de sus juicios y criterios parece incontestable.
Más allá de su experiencia individual con el arte que le es dado confrontar, y que puede ciertamente resultar más limitada o más amplia de horizontes, es claro que el crítico debe nutrirse de todo ese acervo de discurso que se contiene en la larga tradición de la historiografía del arte y de la filosofía, en particular de la estética. Se trata, no obstante, de unos territorios especialmente problemáticos, tan densos de por sí como dispersos o descolocados en el presente.
En lo que concierne a la disciplina de la historiografía del arte, de cuyos especialistas se ha venido nutriendo buena parte de la crítica hasta la fecha, no pasa por un momento tal que permita al crítico tomar de ella verdades taxativas que le pudiesen orientar decididamente en su trabajo. A este respecto existen dos claves que no pueden ser ignoradas. Por un lado, aquella notoria y sintomática llamada de atención que dio Hans Belting en torno al “fin de la historiografía del arte”. Por otro, el reciente acoso a la disciplina por parte de los defensores de los llamados visual studies, a su vez descendientes de los cultural studies.
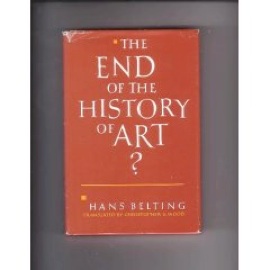
De hecho, la conciencia de una crisis en la historiografía del arte había comenzado a extenderse a finales de los años setenta y, cuando pasó a un primer plano, tenía tanto de innegable como de aparente. De innegable, en la medida en que la crisis generalizada de las humanidades no podía sino afectar a sus propios fundamentos y a sus por entonces demasiado rutinarias prácticas académicas. Por muy lejano que uno se sienta de las orientaciones post-estructuralistas o deconstructivas al estilo de Foucault, Deleuze o Derrida, o de lo poco afortunado que le parezca mezclar la retórica lacaniana con asuntos de arte, y por mucho o nada que uno simpatice con las propuestas hermenéuticas de un Heidegger o un Gadamer, etc., lo que en los ochenta se hizo evidente fue el despertar del sueño más o menos cientificista de que se habían alimentado las corrientes dominantes en la historiografía, y no sólo en la del arte. Ahora bien, y es en esto en donde estriba el carácter aparente de esa crisis: que la historiografía no sea una “ciencia” estricta no debería constituir una revelación especialmente dramática, puesto que seguramente no lo ha sido nunca, ni falta que le hace.
Pero en su caso, además, la situación adquiría un sesgo particular debido al carácter tendencialmente narrativo del discurso historiográfico. En lo fundamental, el problema venía a consistir en dar por acabados los métodos basados en la narratividad del desarrollo del arte. Por una parte, porque se había hecho evidente su construcción histórica en forma de eurocentrismo. Por otra, porque esa supuesta narratividad sólo podía ser entendida en términos ranciamente estilísticos, obviamente agotados, o en los términos idealistas de un Volkgeist al estilo hegeliano, cuando no en forma de una suerte de empirismo demasiado craso. En efecto, la crisis tenía mucho que ver con las dificultades del historicismo, tanto de raíces idealistas (Hegel) como positivistas (Ranke). Pero también, y esto es lo que más nos interesa aquí, con el hecho de que la situación del arte desde los tiempos de las antiguas vanguardias, y sobre todo la situación del arte contemporáneo –con su indefinición, ilimitación y labilidad características- no concede demasiado lugar a una disciplina homogénea que pueda dar cuenta del mismo en términos históricos. Era el propio Belting quien hablaba de las “dos tradiciones”, de dos historiografías coexistentes pero incomunicadas, la una orientada al estudio del arte del pasado, y otra hacia el arte moderno y contemporáneo –ambas sumidas en sus respectivas crisis de orden metodológico.
En cuanto a los visual studies, cabría considerarlos, en principio, como un extenso y hasta ilimitado territorio del que recabar elementos de cara a un discurso crítico. Las cosas, no obstante, no terminan de estar claras a este respecto. En primer lugar, su programática resistencia a sujetarse a ninguna disciplina teórica particular, su determinación a actuar en función de “un utillaje conceptual indisciplinadamente transdisciplinar”, no puede sino entrañar una suerte de despreocupación tanto en lo concerniente al método, lo cual no sería grave, como a los contenidos o saberes sustantivos que justamente constituyen el corpus de las diferentes disciplinas establecidas, lo que sí reviste cierta peligrosidad, al menos en la medida en que, eliminando la competencia profesional del especialista, se termina también con la responsabilidad de que se acompaña. Dicho de otro modo: la idea de abrir unas disciplinas a otras (la historiografía a la sociología, o a la antropología, por ejemplo) no debería conducir por necesidad, en contra de lo que a veces se proclama desde el mundo de los estudios visuales, a ninguna clase de eso que Adorno llamaba “anarquía alejandrina” en materia de teoría.
Por otro lado, el énfasis que estas orientaciones suelen poner en los aspectos políticos, en la exposición, acaso en forma de deconstrucción, de los dispositivos de poder y de autoridad que subyacen a los innumerables flujos de contenidos visuales de los que se ocupan, podría llegar a contar, en efecto, con todas nuestras simpatías. Siempre es bueno que la teoría, disciplinada o no, se ponga de parte del débil y tome buena nota de que el discurso sobre los fenómenos culturales no puede nunca –o no debe- ser neutral. Ya lo dijo Benjamin, y no es, por tanto, ninguna novedad: que toda manifestación de cultura lo es a su vez de barbarie. Sin embargo, al abrigo de esas buenas intenciones puede suceder al final que la crítica (la crítica de arte, o de cine, o de televisión, o de cualquier otro fenómeno que forme parte de eso que –un tanto metafísicamente, en el fondo- se nos presenta como “visualidad”) quede siempre reducida a una suerte de denuncia política de los agentes, instituciones o mecanismos sociales que la hacen posible.
Porque, a fin de cuentas, lo que parece que subyace al concepto de unos estudios visuales es la negación de toda jerarquía discriminatoria en el campo de la teoría. Por eso mismo no se pone al arte por encima ni por debajo de cualquier otro objeto de análisis, y por eso la historiografía del arte (pero también la crítica de arte) se nos ofrecería como una disciplina del pasado: porque el fundamento de estos estudios se encuentra en la convicción de que ya no tiene sentido establecer la excelencia de ningún producto por relación a otros de inferior rango, sino sólo presentarlo a título de manifestación de poder. De este modo, en efecto, la crítica de arte carecería de legitimidad para seguir ocupándose de sus asuntos, dado que el mero propósito de discriminar en el campo del arte, separando lo mejor de lo peor, sería considerado como un esfuerzo baldío y, desde luego, autoritario.
Los estudios visuales podrán seguir insertándose con éxito e intervenir “estratégicamente” en las instituciones académicas, tal vez a título “parasitario”, o tal vez en forma de oportuno desafío, pero es dudoso que sirvan de mucho de cara a resolver los problemas de una teoría del arte de la que extraer criterios para una evaluación de lo que puede verse en las galerías o los museos, que es de lo que aquí se trata. En el fondo, la idea de unos estudios visuales (que tan claramente deriva de los ya clásicos, y muy bien institucionalizados, cultural studies), y a pesar de sus propósitos expansivos, podría resultar incluso paradójicamente reduccionista, puesto que, al fin y al cabo, no hay motivo para restringir el campo de trabajo a la “visualidad”, que nunca es pura, y no sólo porque sea una construcción cultural, sino porque todo fenómeno visual aparece siempre contaminado –y en nuestros días, por cierto, mucho más que nunca- de elementos heterogéneos procedentes de otros ámbitos. De hecho, y por formular el problema de un modo pregnante, acaso hiperbólico: ¿qué sentido tendría postular unos estudios sonoros como alternativa a la historiografía de la música o a la crítica musical? En un momento en el que las artes se interpenetran y se mezclan sin complejos con la cultura de masas en general, y hasta con la más simple y rastrera (que es visual, sonora, verbal, táctil, olfativa, y hasta conceptual y visceral) ¿por qué habría que empeñarse en separar la “visualidad” e hipostasiarla como objeto de estudio?
PARÁMETROS DE LA INTERPRETACIÓN
Las anteriores consideraciones nos pueden llevar a pensar que, por así decir, no hay mucho que rascar ni en la historiografía del arte ni en los estudios visuales de cara a recabar criterios pasablemente concretos con cuyo auxilio confrontar las obras de arte. En realidad, sería ingenuo esperar semejante concreción del lado de la teoría no filosófica, y mucho menos en el estado en que se encuentra en el presente. Por lo demás, si regresamos a aquellas cuatro “operaciones” que parecía involucrar la crítica (descripción, interpretación, evaluación y expresión), reconoceremos que, habiendo poco que decir respecto a la primera y la última –en realidad determinadas por cuestiones de estilo en cuanto a la comunicación de una experiencia más o menos individual-, la situación nos conduce a un cierto desplazamiento de los acentos, a saber, desde la evaluación a la interpretación.

Se diría, por tanto, que es en el contexto de la interpretación, más que en el de la evaluación, donde cabe recabar de la crítica la exposición de argumentos y, por ende, de juicio estético. Como bien sabemos, el acto de apreciar positiva o negativamente una obra de arte no comporta por necesidad, y por profundo o riguroso que sea su fundamento, una previa o subsiguiente formulación del juicio en forma de argumentos. Entre esos dos extremos que representan (y que podrían conjugarse a manera de coincidencia de los opuestos) el modelo kantiano de la Crítica de la facultad de juzgar, que apela a la experiencia subjetiva universal y que obviamente se abstiene de presentar criterios particulares y concretos de evaluación (aun cuando Greenberg creyese haberlos deducido de allí de cara a su específica confrontación de la pintura moderna), y el legendario Wow! warholiano, cuya enfáticamente nula fundamentación argumental no excluye su carácter de expresión –y elocuente- de una apreciación, podemos encontrar infinidad de grados y registros, de perspectivas evaluadoras derivadas de tomas de posición que funcionan como puntos de partida más que como puntos de llegada. Al juicio estético le precede siempre un pre-juicio. Sólo que la crítica de arte no puede entenderse como un mero cuestionamiento de los pre-juicios, como una especie de autoiluminación subjetiva, sino, más bien, como la interpretación de las obras, si se quiere, en función y a pesar de esos pre-juicios, pero siempre contando con la posibilidad de que el receptor de la crítica no los comparta y, aun así, tratando de serle útil.
En cualquier caso, cuando se pide auxilio a las más recientes reflexiones filosóficas sobre el problema del juicio estético, tal como lo que nos ofrecen, por ejemplo, Yves Michaud, Rainer Rochlitz, o Jean-Marie Schaeffer (autores todos que, por lo demás, han asimilado en sus propuestas casi todo lo que buenamente puede servirnos, a los efectos, del pensamiento estético anglosajón del siglo XX, desde Wittgenstein a Goodman, pasando por Wolheim, etc., y del alemán, desde Heidegger a Benjamin o Adorno), el crítico encuentra que todo eso apenas conduce más allá de un incierto conjunto de disquisiciones a veces un tanto escolásticas y, a lo sumo, a un puñado de conclusiones razonables (i.e.: ni dogmatismo modernista ni relativismo absoluto, ni escepticismo radical ni positivismo ingenuo, ni prescriptivismo circular ni descriptivismo craso), con las que la práctica de la crítica del arte contemporáneo puede, por cierto, refinarse un tanto -o mucho-, pero no proveerse de criterios concretos con los que afrontar, por así decir, su tarea diaria.
Que hable aquí de una “tarea diaria” puede llevar a conclusiones equivocadas. Podría pensarse que estoy identificando la crítica de arte con el mero periodismo, con esa pura actualidad en la que parecería moverse el arte contemporáneo. En realidad, algo de eso hay, pero es que también hay bastante más. Puesto que el problema del crítico –su mayor problema- estriba en que su juicio debe presentarse en forma de argumentos, y estos argumentos no pueden darse sino en forma de la exposición de una interpretación (o como resumen de sus resultados). Ahora bien, resulta que el universo de la interpretación no es ni será nunca precisamente un ámbito fácil de delimitar. Puesto que aquí no se trata de la práctica de una hermenéutica del Ser a través del Dasein, algo que puede presentarse todo lo dificultoso que se quiera, pero que al menos trata de un problema que no cambia de un jueves para otro. Cuando un Heidegger o un Gadamer interpretan obras de arte, pueden permitirse el lujo de decir cosas esenciales acerca del arte o de la condición humana, o del Ereignis en general, porque no tienen que enfrentarse a las cosas a las que un crítico de arte se le exige considerar, enjuiciar e interpretar, si no a diario, sí –lo que es peor- en cualquier momento. Interpretar una pintura de Van Gogh o un poema de Celan –o, en su caso, incluso un ready-made de Duchamp- no es lo mismo que dar cuenta de, por ejemplo, una obra reciente compuesta de excrementos humanos recogidos por parias y traídos de la India (Santiago Sierra). Interpretar el presente –la actualidad inmediata- no exige sólo el conocimiento de una tradición establecida con la cual se puede dialogar, sino el dominio de una ilimitada pluralidad de discursos heterogéneos –pero presentes- en los que se eventualmente se envuelve una obra de arte cualquiera, o acaso, hoy en día, casi todas ellas.
De algún modo, es en la crítica más puntual y cotidiana, la a veces menospreciada como gacetillera –si es responsable y de calidad, como bien puede ser el caso- donde con mayor radicalidad se confronta el problema del juicio estético. Juzgar bello (¡o sublime!) un paisaje, un ocaso o un amanecer junto al mar, o la aparición de un arcoiris en medio de la lluvia cuando se atraviesa la meseta a la altura de ciertos enclaves de Castilla-La Mancha, no requiere de muchos ni pocos argumentos. En estos casos hasta puede valer de sobras el wow! de Warhol. En cambio, interpretar en términos críticos una pintura de Chardin, Goya o de Manet no es fácil, desde luego; pero existen al respecto unas cuantas toneladas de documentación que, con sólo una pizca de inteligencia, pueden servir de ayuda (esto está confirmado). Por otro lado, escribir un texto de presentación para el catálogo de la exposición de un artista, o un análisis de algunos aspectos de su trayectoria para ser publicado en una revista especializada, o en forma de un ensayo para un libro o para una conferencia, no siempre es fácil tampoco, pero en tales casos el punto de partida suele haber quedado más o menos bien establecido, de manera que los argumentos en los que se apoya el juicio valorativo pueden ir desgranándose en función de unos u otros precedentes, entrando así en conversación (diálogo, debate) con ellos.
A pesar de que cuando se habla de juicio estético o de evaluación de una obra de arte se lo suele hacer, en el ámbito de la filosofía, en unos términos sorprendentemente abstractos, como si el crítico confrontara su objeto con una mirada ingenua, la verdad es que ésta no sólo se encuentra precedida de un determinado bagaje de experiencia práctica (y de un punto de vista frente al mundo), sino siempre impregnada de teoría bien concreta sobre el arte precedente empíricamente existente, de argumentos sobre obras y artistas, de juicios previos –de pre-juicios- al respecto. En la medida en que de todo ello, experiencia práctica y acervo argumental, unido a ese sensus communis al que finalmente apelaba Kant como único fundamento de la postulada universalidad del juicio estético, pudieran extraerse puntos de apoyo sobre los que mantenerse en algunas posiciones sólo relativamente estables, cabe pensar que serían éstas las que podrían funcionar al final en el lugar de los ausentes criterios más específicamente valorativos. El crítico, entonces, debería contar con el genérico buen criterio de saber asumir los puntos de vista más fecundos de cara a su tarea de interpretación.
Si bien se mira, esta posición es compatible con algunos de los más importantes parámetros históricos de la crítica de arte. Con Baudelaire, por ejemplo, cuando hablaba de una crítica “parcial”, pero hecha siempre desde el punto de vista que abriera más horizontes. O con la idea de Adorno, aunque de origen romántico, de una “crítica inmanente”, según la cual la tarea consistiría en revelar la “ley interna” (Novalis) de la obra, los principios constitutivos en virtud de los cuales se hace posible derivar de ella algún sentido. O, en fin, con el modelo ilustrado de la crítica, el que Gerard Vilar llama “crítica adjetiva”, en la que de lo que se trata es de orientar al público, de ayudarle en su confrontación de la obra, un poco a la manera fundacional de Diderot. E incluso con esa posición del crítico que el propio Vilar designa como la del “mediador democrático”, quien, desde una posición de horizontalidad, tendería a hablar sobre la base de la renuncia a ninguna clase de autoridad.
Ahora bien, que esta posición sea más o menos compatible con estos parámetros no significa, sin más, que sea compatible con todos a la vez. La perspectiva crítica que aquí se pretende defender, de un sesgo manifiestamente abierto, apela a unos registros de interpretación que, en la medida en que traten de hacer justicia a la obra (así como al público y a las obvias exigencias humanistas de honestidad y veracidad), deberían recurrir a los parámetros o puntos de referencia que en cada caso puedan presentarse como los más adecuados. Desde un punto de vista no ecléctico, pero sí pragmático, será importante tomar como punto de partida, junto a los parámetros críticos antes mencionados, algunos parámetros teóricos inferibles de la situación actual del arte.

La contraposición de soberanía (del arte o del artista) y autonomía (de las distintas artes) tiene que ver directamente con los problemas de la crítica, al menos en la medida en que el concepto de un arte soberano conduce a la realidad de un arte ilimitado y, por tanto, eventualmente instalado en un lugar al abrigo de toda crítica, que no puede ejercerse allí donde, por principio, no se reconocen límites ni entre las diferentes artes ni entre la obra misma y el mundo físico, social o cultural. La herencia soberanista de Duchamp, revitalizada por las orientaciones neodadaístas, conceptualistas o activistas (por hablar en términos sumarios), podría conducir a un punto en el que la crítica de arte como tal tendería a perder su sentido en favor de una suerte de crítica cultural –entre política y antropológica- de un carácter más genérico. Por otro lado, y en la medida en que sigue siendo legítima la práctica de las distintas artes, también lo sería una crítica especializada, en forma de crítica de las artes plásticas, crítica musical, literaria, etc., es decir, de ciertas tradiciones establecidas en cuyo marco sigue siendo posible delimitar las cosas y poner en valor los envites afrontados, los materiales y las técnicas que se han empleado y las soluciones desplegadas.
A este respecto, y a título de ejemplo, la cuestión es tomar como punto de partida la curiosa situación que se plantea cuando un crítico de arte tiene que ser experto en pintura o escultura contemporáneas (y en fotografía, videoarte o videoinstalaciones), pero también estar preparado para enjuiciar una pieza como aquella de Santiago Sierra –de nuevo- en la Biennale de Venecia, una idea consistente en una sala vacía a la que no se podía acceder sin antes haber acreditado, mediante pasaporte o carnet de identidad, la posesión de la nacionalidad española. O un crítico musical que debe saber música para poder dar cuenta de un concierto (al que eventualmente acude provisto de las correspondientes partituras, y del recuerdo de anteriores versiones), pero también ser capaz de confrontar debidamente una performance de un discípulo de John Cage (algo que tal vez dejaría con gusto en manos de un crítico de arte experto en artes plásticas).
En cuanto al universo de la cultura de masas y la irresistible irrupción de las nuevas tecnologías, aquí encuentra el crítico igualmente serios motivos para preocuparse y, por ende, otros tantos parámetros para orientarse. De hecho, lo que el parámetro “cultura de masas” implica es sólo un punto de referencia ideal, puesto que el problema estriba justamente en la reconocida imposibilidad de separar de manera taxativa lo que sería la “alta cultura” (o el “arte auténtico”) de la “baja” o del mero producto mercantil. Se advierte aquí uno de los flancos de aquello que Adorno llamaba “deflecamiento” (Verfransung) de las artes: sus límites son cada vez menos nítidos, de modo que la vieja dicotomía high and low se va diluyendo para bien y para mal. En efecto, partiendo del compromiso (y consiguiente populismo) político de ciertas vanguardias, culminando con la espectacularización institucional del arte contemporáneo, y pasando, por supuesto, por el advenimiento del pop, la verdad es que se hace difícil, por hablar en términos de Adorno, separar el “espíritu” elevado respecto de la ruin “mercancía”.
De hecho, y en la medida en que la cultura de masas se vincula de manera inextricable con la técnica, ya no se trata sólo de aquella técnica relativamente primitiva (la de la fotografía y el cine) que dio lugar a las célebres reflexiones de Benjamin, sino, como es notorio, de todo lo asociado a las nuevas tecnologías digitales e interactivas, lo que conduce a una nueva cultura visual de alcance planetario. Es obvio que las artes plásticas no pueden permanecer indiferentes ante este fenómeno. Deben aprovecharlo en la medida de lo posible. Pero también parece razonable esperar que presenten una cierta resistencia, si es que no quieren diluirse para siempre en la infinitud de la red.
Nótese, para terminar, que en este punto pueden movilizarse los cuatro parámetros. Un arte soberano que renunciase por completo a su identidad formal heredada de ciertas tradiciones, que no se asentase sobre su diferenciación específica respecto al mundo y al flujo de la vida social, no puede sino tender a la dispersión. Sólo que el paso siguiente, no previsto por Duchamp, podría ser la dispersión del arte en la red (el paradigma de las nuevas tecnologías) y, por ende, su desaparición virtual. Para impedirlo, tal vez habría que reivindicar la autonomía de las artes, con todas sus cargas formales (más que formalistas), a la manera de Adorno. Lo cual significa: diálogo entre las artes, interpenetración si se quiere, pero siempre sin perder el pie, sin dejar de pisar una u otra tierra ya labrada por la tradición (lo que incluye, por supuesto, la tradición de la modernidad). Aunque, por otro lado, ese principio de la autonomía ¿no habría que movilizarlo también, por ejemplo, en favor de una buena película de Hollywood -cuya industria nos ha regalado tantas obras maestras como paradigma de la mejor cultura de masas-, y en contra de los cineastas “experimentales” que se pretenden soberanos allí donde no toca? ¿Y qué decir de los usos de la fotografía? ¿Es ésta siempre mejor, más profunda, significativa o espiritual, cuando se presenta como arte elevado, o cuando se trata sólo de fotografía autónoma, sólo, digamos, de fotoperiodismo?
EPÍLOGO
La tarea de ejercer la crítica de arte en la era de la dispersión del arte tiene, sin duda, algo o mucho de autocontradictorio. Se diría que, si nos tomamos el asunto en términos rigurosos, semejante empeño no puede sino resultar teoréticamente imposible. Pues la crítica exige, como bien propuso Kant, el establecimiento del alcance y los límites de aquello sobre lo que se ejerce. De hecho, allí donde por definición no se reconocen límites no hay manera de trazarlos desde fuera. Cuando esos límites se hacen esencialmente difusos, la consiguiente difusión conduce a una dispersión o disipación –Zerstreuung, decía Benjamin- que deja a la teoría poco menos que inerme ante una realidad que no sólo no se deja confinar en los territorios en los que se han venido moviendo hasta nuestros días la filosofía y la historiografía del arte, sino que los desafía casi programáticamente.
Pero, como también solía decir Benjamin: nicht weinen, no hay que ponerse a llorar a cuenta de las certezas perdidas. Al fin y al cabo, la crítica no es teoría, sino praxis; no juzga en función de leyes establecidas, sino que postula interpretaciones tentativas. Y el problema, si bien se mira, no es tanto la dificultad de dar sentido a las cosas y reconocer no tanto cuándo hay arte (en el sentido de Goodman), sino más bien dónde: en qué lugares y circunstancias encontramos algo más o menos valioso, digno de ser tratado como objeto de una interpretación en la que se puedan poner en juego y actualizar en forma de discurso coherente las categorías y las experiencias heredadas de la larga tradición del arte en general y de las artes en particular. En efecto, el verdadero problema no es ése, no es el de no alcanzar a encontrar sentido a lo que se nos ofrece como objeto de la crítica. El verdadero problema estriba en encontrar demasiado sentido, en malgastar nuestras metáforas en enclaves que no las merecen. Aquí, como siempre pasa en cuestiones relacionadas con la praxis -y como bien sabía Aristóteles-, la mejor virtud, mejor que la sabiduría teorética y sus certezas universales, es la de la prudencia con que nos orientamos a la hora de la acción concreta en situaciones particulares y, en el caso del arte, muy frecuentemente imprevisibles.
© Disturbis. Todos los derechos reservados. 2008
